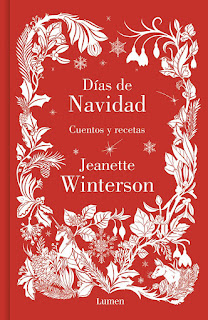«Porque hasta la última fibra de su ser estaba despierto.
Sus mentes gritaban victoriosas, sus brazos y
piernas querían nuevos retos, más conquistas, otras glorias.»
—Dave Eggers—
Es imposible no amar la vida, no amar el invierno al contemplar el cielo estrellado de enero. Es imposible sentirse infeliz ante el baile de las estrellas tintineantes. Enero acaba. Enero con su ritmo vertiginoso y trepidante termina. Se aleja de nosotros el mes que resulta ser el más largo y el que paradójicamente comienza más tarde que ningún otro, presa de los últimos brillos y licores de la Navidad. Enero da para mucho y, en cierto modo, sienta las bases del año. Y si bien, no es determinante, sí que como prólogo puede cautivarte o todo lo contrario. Este enero como habitualmente me ocurre con casi todos los eneros me ha escrito en prosa un prólogo que podría calificar de acicate, reafirmándose tanto en mis fortalezas como en mis debilidades. Sus párrafos han sido estimulantes e interesantísimos, y han espoleado la disposición hacia la vida que me es dada de por sí por mi carácter, mi buen ánimo y mi genio optimista. La vitalidad de este enero me ha llenado de dicha y su ritmo desafiante de esperanza. Lo he sentido como amigo y no como enemigo. Lo he percibido como se percibe al aliado que va a tu compás. En estas semanas el tiempo se ha prolongado en mí. Enero me ha cundido. El tiempo de enero me ha cundido, y que me cunda el tiempo y la vida me hace feliz. He acometido unos cuantos proyectos, he resuelto con osadía más que con brillantez los dificultades y dudas que se han presentado en mi caminar e incluso me he abierto la cabeza y no de pensar. Con todo, puedo decir que enero y el Universo o el Universo en enero han conspirado a mi favor. ¡Oh! Sí, lectores míos, retomo el dato de abrirme la cabeza y no de pensar, puesto que la naturaleza me ha bautizado en este mes como uno de los suyos con un baño de sangre. ¡Ay, qué exagerada soy, a veces! Pero cierto es que a mediados de mes, fue el bosque nevado quien probó la dureza de mi mollera, abriéndome una brecha que no la crisma cuando paseaba por él, a través de una rama que cedió por el peso de la nieve. No sentí ningún tipo de dolor, sólo noté repentinamente un golpe seco en un punto de la cabeza, —que extrañamente no me dejó conmocionada—, y el sonido de una rama considerable cayendo a mi lado. Me quedé embelesada mirando la rama como si sólo ella y yo estuviésemos en el mundo. Miraba la rama, lo hermosa que era, todavía tenía algún brote verde que el invierno no había podido devorar. Eso era lo que pensaba cuando oí la voz de Alberto anunciándome que la sangre surcaba no sólo mi cabeza sino mi rostro. Fue entonces cuando me llevé las manos a la cabeza y pude comprobar al mirármelas como las tenía cubiertas de sangre. Estaba asombrada. Me encontré en ese momento a mí misma entre fascinada y asombrada y pensé dos cosas, lo recuerdo bien; una: «¡Oh! El bosque me acaba de abrir la cabeza»; y dos: «¿Tendrán que ponerme la vacuna del tétano?» No sé por qué absurdamente pensé en el tétano, supongo que fue porque de niños era en lo primero en qué pensábamos cuando corriendo por Caótica nos caíamos. La inyección, es decir, la vacuna para el tétano y la palabra: «Tétano» nos hechizaba. Puesto que a quien se le ponían era como si pasase a otro nivel y obtenía de inmediato la consideración y el favor de los otros, también de los adultos. Décadas después me encontraba en un bosque de Canadá pensando lo mismo y fue lo primero que le pregunté a Alberto cuando miró la brecha que tenía en la cabeza. En otras circunstancias sé que muy probablemente me hubiese caído en redondo. Me hubiese desplomado, pero algo tenía el bosque de Manitoba que me sostenía feliz. Sí, feliz. Me sentía parte de su todo, el todo de la naturaleza. Minutos después pensé que los bretes en los que se ve inmerso cualquier aventurero forman parte de la aventura como sus parabienes. En los parabienes te formas en los bretes te transformas, pensé. Reí. Mientras me curaban y yo sujetaba un paño en la frente para que la sangre se detuviese en él: reí y me sentí fantástica. «Ya eres una más del bosque», me dijo Alberto. «Lo sé», le contesté. Quince días después la brecha ha cicatrizado sin problema para convertirse en el chascarrillo del mes, un recuerdo más, y lo verdaderamente importante de enero ha sido la disposición, el ánimo. Redescubrir y preguntarme cuánto tiene de importante para nuestro destino la disposición o el ánimo con el que acogemos lo que nos pasa, cuánto influye la actitud en nuestra evolución como personas. No sé si la disposición y el ánimo es lo único sobre lo que podemos gobernar. Y no me refiero a cómo encaramos un corte en la cabeza. No. Me estoy refiriendo a todo, a cómo nos enfrentamos a cada una de las cosas que nos suceden, a cada una de las experiencias que nuestro ser asimila, a cada uno de los caminos que emprendemos y a los hitos y recodos que nos encontramos en ellos. A eso me refiero. No sé cuán de definitiva es la disposición y el ánimo. Lo que sí que sé es que la disposición nace de las fortalezas que pueblan nuestra vida. Estoy completamente convencida. A mayor número de fortalezas o cuanto más claras y definidas tengamos las que verdaderamente poseemos, o sea, las sólidas, mejor disposición y ánimo tendremos para las embestidas de la vida, tanto para las buenas como para las malas. Evidentemente entre mis mayores fortalezas está lo salvaje y libre, lo natural, la naturaleza de la que formo parte y de la que no me puedo alejar, puesto que me hace sentir bien, más viva que nada, enérgica; y, por supuesto, también están entre ellas las estrellas. Verlas brillar. Tener el privilegio de noche tras noche poder contemplar su danza nocturna es parte de mis fortalezas como el cielo de enero, lo es.
Besos y abrazos a tod@s.
María Aixa Sanz